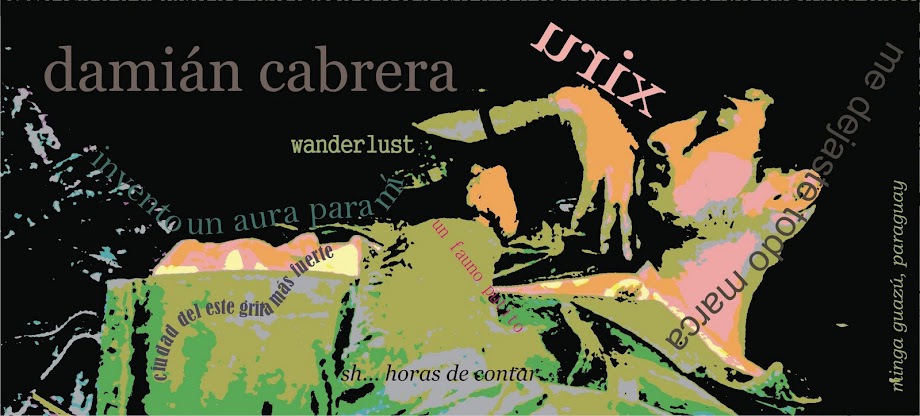―¡Yo le vi! ¡Yo le vi!
Los menudos pies descalzos se atropellan para salir primero del gran baldío, para llegar primero a casa.
―¡Yo le vi más primero! ―dice uno eufórico, con los ojos arregazados de miedo…
―¡Macanada lo que decís…! ¡A mí me aulló más antes…!
―El Luisón no aúlla, nde tavýcho… Medio llora nomás, o sino katu medio canta, así, mirá… ¡Ay, ay, úy, úy…!
Los pies corren destempladamente el tape po’i a cuyas dos orillas se levantan dos crujientes murallas de grises chircas, cerrándose como un crujiente techo sobre sus cabezas; chircas firmes y oscuras que se paran como centinelas del campo en la noche. El plás-plás de pies despierta a un dormido ynambu-guasu cuyo aleteo arranca algunos gritos a los mita’i que, aun conociendo bien el revoloteo detrás de ellos, se aúllan los unos a los otros que “es el Luisón”, que se ha convertido en hombre-pájaro, “cháke ñandejagarráta!”.
Salen a la calle y, saltando un alambrado, cruzando un patio ajeno, salen a otra calle en medio de la cual se levanta incongruente un enorme mango; se detienen para respirar debajo de su sombra nocturna, y no pierden la oportunidad de arrancar algunos frutos verdes, para protección. Tiemblan y respiran, y el miedo, la emoción, les infla de regocijo.
―¿Escucharon? ―pregunta uno casi a los gritos. ―¡Cháke, ahí viene! ―y sobre un raquítico perro negro de facciones criminales llueven los mangos verdes. ―¡Néipy, Luisón! ¡Fuera-ke! ―y juntando los labios le lanzan espantosos besos repelentes, más dolorosos que clavos en la audición canina...
Luisón,
convertido en ynambu-guasu,
vuelto perro asesino,
espantado a mangazos hacia el chircal.
Antonio corre el cerrojo del portoncito de madera con todo cuidado para que en su casa no se despierten con los herrumbrados chirridos. Entra a su pieza por la ventana, enciende la linterna para mirarse en el espejo. Esta noche el cielo sonríe en su solo diente de luna llena. Antonio se desviste, sonríe para sí mismo en el espejo, y se acuesta sonriendo en la cama, sacándose la tierra de cementerio de las uñas con las uñas, que son como diez pequeñas sonrisas dactilares.
Sonriendo lo encuentra su mamá en la mañana, con las sábanas ensuciadas de tierra negra.
―¡Qué piko te pasó en tu lomo, che memby? ―inquiere temblorosa ña Pastorina. ―¿Quién piko te pegaron?
DURANTE sus primeros años, su madre y sus hermanas le habían tributado a Antonio los más altos honores de los que por aquellos tiempos era digno un pequeño macho. A Antonio, como es de esperar después de tantas atenciones, le floreció la vanidad… y cumplidos los quince años estaba más que probado que no serviría para las faenas de esa campaña suburbana. Las mayoras, junto con Ceferino, un criadito que por el derecho a una litera y a un plato en la mesa se veía obligado a realizar todo tipo de labores, ponían en la mesa.
Antonio,
sola espina de seis hermanas hembras.
Las seis rosas de ña Pastorina
¡para que las robe un jardinero!
El varón,
redención de su maternidad solitaria.
Si bien eran en cierta forma amigos, Ceferino creció junto a Antonio con una envidia como de hijo bastardo. Todo el día era “Ceferino, hacé esto… Ceferino, hacé aquello”, mientras el patroncito se regodeaba con la sola sonrisa de siempre… Fue Ceferino quien, movido por un sutil deseo de venganza, le señaló a ña Pastorina ciertas particularidades de su hijo, que por la convivencia diaria pudieron haber pasado desapercibidas, o por quién sabe qué cosas…
―Siete ramo kuri la ne membykuña, la ségtima bruja-ta kuri… Kuimba’e memérô katu la nememby ndaje el ségtimo Luisô… Pero nde membykuimba’e ndesalva, ña Pastorina, porque o sino…
Y a ña Pastorina se le revolvió la yerba en el estómago, y se le revolvieron las “malas ideas” en la cabeza; y después de corroborar por quién sabe qué medios ciertos hábitos perreros de su criadito, lo echó de la casa con la ropa que traía encima: Como había entrado.
Noche de mate cíclico.
Ceferino que sorbe con pasión,
que potencia sus energías para rebelarse;
que se rebela contra la fuerza de una prescripción
que atenta contra su especie…
Rebeldía la de él que, sin embargo,
no sabe de furias contra furias suyas interiores;
furias consigo mismo que desata contra Antonio
en la forma de una devoción singular…
Ceferino y Antonio, compinches de la noche,
rebeldes satánicos…
La perspicaz vecina, que con astucia y olfato zorrino persigue el chisme, su presa nutritiva, como redentor de su vida mediocre, se da inquisidora cita en casa de ña Pastorina, para fisgonear, para pagar sus penitencias con sufrimiento ajeno. Fingiendo malestar aplaude en el portón y pide un poco de agua.
―Mba’éichapa, doña… Ndaikuaái mba’épa la ojehúva chéve… Che akâjere lénto... ―y antes de terminar de tomarse el agua aprovecha para preguntar por Antonio… “upe nememby karia’y porâite…”.
Y ña Pastorina, a la que se le notan los quebrantos en la cara, se vale de tan oportuno examen para desahogarse al mejor estilo de víctima:
―Áina… Che preocupa katu hína la che memby… Amalisia pyhare oñembuepoti…
―¡Es posible! ―apretados los ojos oblicuos, y con sutileza-. Ilómope pio?
Ña Pastorina asintiendo extrañada, y la vecina santiguándose, despidiéndose con una cara de Póra satisfecho.
La noche sonríe plena, y los perros compiten en la distancia por rendirle las más agudas serenatas a esa sonrisa embriagadora. Antonio, recostado contra la gran planta de mango, esperando la hora de regodearse en medio de tanta muerte que prefiere pensar como el Paraíso. Cruza el patio ajeno con lentitud, esperando que una horda de linternas y machetes se aleje… Se toca la cabeza riéndose, salta el alambrado y sale a la otra calle. Transita con cierta complacencia el chircal, con una mano en el bolsillo y con un cigarrillo en la otra, riéndose en sus adentros del caso ése del Luisón, que hasta reunión nocturna de iglesia promueve…
Entra al cementerio que tanto ama y –no hay cómo negar que hay algo de perruno en su figura- se desliza en cuatro patas hacia su panteón querido, se quita los zapatos y se desabrocha uno o dos botones, para tenderse junto al cuerpo del sepulturero que duerme semidifunto: Ceferino.
―¡Guá!
CEFERINO no tuvo que buscar mucho… La noche en que lo despidieron se refugió en el cementerio, y en el cementerio le dieron un colchón y una pala, y cinco mil’i, diez mil’i a cambio de unas paladas… Ceferino era un misterio difícil de escrutar. Jamás volvió a salir del cementerio, al menos en forma humana…
Aparecieron las primeras señales de una aparición maldita. Panteones removidos, por todos lados, ¡maldito castigo! Los ancestros de las beatas, ¡con sus huesos saludando a la luna! Los de ña Pastorina, esparcidos de noche por el Luisón, recogidos por Ceferino de día.
Rebelde de los oscuros conjuros.
Rebeldía de signos ignotos.
¿Se entiende lo que reclama?
¿Se entiende cómo lo hace?
Las palmas en el portón despiertan a ña Pastorina de su sueño.
―¿Quién son? ―pregunta con miedo.
―¡Luisón! ―la respuesta del coro es rematada con una tremebunda carcajada.
Se viste como puede y se calza las zapatillas. Enciende la luz de la sala y antes de abrir la puerta intuye la razón de la visita.
―Rehecháma pio la jasy, ña Pastorina?
―Pemongaraíma la pe ne-bála? ―atina a preguntar, y al recibir afirmación agrega ―La madre ko siempre oikuaa… La madre-ko siempre sabe…
Ceferino responde con un suave gemido que Antonio interpreta como deseo de dormir un poco más. No le importa demasiado, con ese asunto del Luisón no aparecerá nadie para molestarles: Ni excéntricos, ni enamorados…, así que hay tiempo. Enciende un cigarrillo y trata de acomodarse mejor en el frío e incómodo piso del panteón que le ha causado tantas raspaduras y hematomas en la espalda. “Voy a traer unoh cuantoh vosa-kue de arpillera para que no máh me molehte”.
Contempla las formas que la humedad dibuja en el techo de hormigón del panteoncito y se pone a pensar en la lucha de su amigo. ¡Qué ironía!, piensa Antonio: Él, ex patroncito, vejando a los patrones y patronas, a las beatas y a los matones con el viejo cuento ése… Y se recuesta, sin notarlo, a dormir un poco también.
―¡Chediskulpákena, ña Pastorína… Ndaha’éi raka’e la nememby… ¡Chediskulpákena!
Y las gargantas llevándose el aire para dentro “Hí”, más adentro, como un gemido inverso “Hííí”. “Hííí”. “Hííí”. “Che dio…”.
―Ceferino nipo ra’e…
Gruñidos amenazantes de negra bestia peluda.
Cuadrúpedo que se arrastra sobre los codos,
reclamando justicia.
La séptima bala,
con su potencia de plata.
Las palmas benditas.
¿Final cercano?
Beatas que vomitan y macumbera que reza.
El cura bendiciendo, el cura maldiciendo.
¿Final cercano?
¿Final cercano?
Algo húmedo, primeramente tibio, luego cada vez más frío, despierta a Antonio. Se mueve incómodo sobre el piso pedroso. “Ceferino… ¿Quéiko te pasa, Ceferino? ¡Ceferino!”. Un grito lúgubre despierta a los perros que corean un aullido solo.
Antonio transita tambaleando el breve camino hacia el chircal, cruza llorando a los gritos el chircal –su llanto es más bien un aullido lastimero-; cruza la calle, el alambrado, el patio ajeno, y, ya alcanzando el mango, se echa en cuatro patas, se arrastra hasta la planta de mango y se pone a lamer la sangre de sus ancas. Su madre lo esperaba en el portón de la casa, lo ve a la distancia, viene a su encuentro, y lo estrecha entre sus brazos…
―¡Ohasáiko nerakambykuáipi, che memby? ¡Ohasáááiko nerakambykuáááipiii!
2007