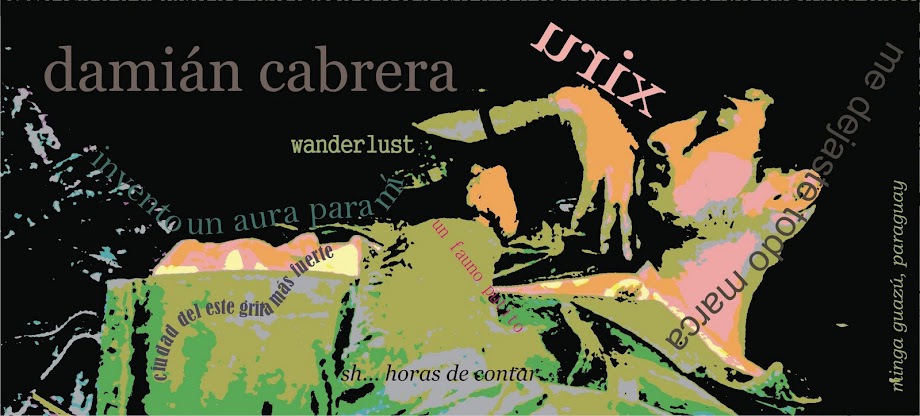Entonces el poeta me miró a los ojos y me dijo:
-Cortás el pan como si abrieras un mundo.
Se levantó. Encendió el foco amarillo de la habitación contigua, de donde regresó algo constipado. Se sentó, envolvió un portafolio marrón en papel madera, lo puso sobre la mesa y lo arrastró lentamente hasta mí. Tomá, me dijo, para el viaje.
Y le dejé como un retrato inmóvil destiñéndose bajo el agua.
Mis zapatos son violáceos. Cosas por el estilo ofrecía Laura Lejía en su mesita de la calle del consulado, junto con ponchos deshilachados y ceniceros sustraídos de los hoteles más inhóspitos. Pero Laura lejía y otros recuerdos se me traspapelan entre tanto desorden de diarios viejos y hojas de oficio de una raya; a veces me parece ver a Paco, el malabarista del semáforo, en una mancha de humedad o en la tinta derramada, pero basta un pestañeo para que las manchas me figuren otra cosa, cualquier cosa. Siempre me han gustado estos zapatos, comodísimos para andar por las veredas de la ciudad, aceras de baldosas cuyas junturas no hay que pisar si se ruega por la suerte de encontrar un billete gordo o el milagro de acertar en los números de la quiniela. Pero ahora que me entra el frío, y con esta humedad que me ha arruinado la alfombra y el colchón de espuma, los zapatos son sapos desahuciados que me chupan el pie.
En muchas culturas, los jóvenes emprenden un viaje que implica una transición a la madurez, un viaje de iniciación. Una madrugada de verano, indicios de que mi tierra sin males me esperaba en algún lugar me hicieron cargar mi mochila y emprender la fuga. Cuna de las posibilidades, llegué a esta ciudad hambriento, con arena en los bolsillos; como cientos al año, enfebrecidos por un oro que se hace el difícil. He presenciado muchas desgracias: hombres prematuramente envejecidos en cuyas miradas se ha cuajado la expectativa.
El agua bulle en la pava. Sospecho que mi bullente vida se evapora, humedeciendo las comisuras de este mundo. Café.
Muchos de los que se han empujado al límite de querer volver a sus tierras han fracasado en el intento, y en su momento me han inspirado desprecio: ¿quién le pone el anillo al hijo pródigo de un padre proxeneta? Yo no quiero para mí tales desgracias. He de defenderme alegando que soy muy distinto, ésta es mi vocación, a esto vine, y con esto me quedo; es decir, ¿acaso no soy libre ahora?
(Y sin embargo, la posibilidad de haber cometido el error de enamorarme me atormenta. Un momento… ¿error? ¡La locura de enamorarme!)
Por allá no había muchos días nublados. Aquí sólo llueve. Uno de esos días en los que caían tenedores conocí a un hombre muy sabio, míster Englander. Mi cara no debía distar de las de cientos de desalmados, prófugos de otras ciudades y de esta misma que irían a buscar consuelo para sus conciencias en el rostro de aquel señor. Me acurruqué a su lado y noté que llevaba zapatos parecidos a los míos. Le pregunté:
-¿Cree usted en Dios? –él ni siquiera pestañeó.
–No. Y sin embargo existe. Existe porque actúa sobre nosotros –metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó una botellita de coñac de la que sorbió un largo trago- Existen puertas –agregó- que se abren a otras realidades.
Yo siempre había creído que a Dios se le conferían tantas responsabilidades que por eso espiraba realidad. Le pedí que me invitara su coñac, y su cara se puso lívida de súbito. Le sonreí. Míster Englander me mostró sus dientes amarillos, me tomó del brazo y me dijo:
-Has abierto una puerta entre tú y yo.
Apenas amainó, me levanté y le dejé unas monedas.
De cierta manera una ciudad es muchas a la vez, muchos mundos, depende de por dónde se la mire y de quién la mire. Se podría afirmar, entonces, que un mundo es como Dios, o como los frutos reforzados de nuestra capacidad imaginativa: Interviene en la realidad, nos afecta, como un gato negro o las junturas de las baldosas. Pasa con todos los seres, con todos los hombres. Al poeta le habían reprochado un comentario, calificado de ofensivo, acerca de uno de nuestros tantos próceres: Una cosa es el mito, y otra es el hombre, me decía; yo admiraba al mito, él odiaba a ambos, por eso yo escribo cuentos, y él escribía poesía.
No puedo creer lo desconsiderado que he sido. El portafolio sigue intacto detrás del estante, envuelto en su forro de papel madera que se llena de polvo y humedad a lo largo de los meses. No lo había abierto por temor a la nostalgia, pero hoy que me aferro como un loco a esto que no sé qué es, el pasado no puede venir de lejos a hacerme más daño que el previsible.
Paso a otra página, y la impresión de que los fantasmas de Laura Lejía, Paco y el poeta han atravesado el umbral del papel para convertirse en huellas difusas sobre la mesa me habría asustado si no fuese el estrépito de persianas que el viento descuaja espantando las palomas en el balcón de esta buhardilla.
Ahora, además de la injuria de los zapatos, está el hambre. Tomé demasiado café, y el estómago me lo reprocha con dolorosos retorcijones. Esta mañana me desayuné la última criollita de la lata, no tengo dinero ni sé a quién visitar. Si no hubiese tomado tanto café tendría el beneficio del sueño, lo inconsecuente que uno es a veces. En ese sentido, desde que llegué, todo me ha ido mal. No he trabajado más de una semana y no puedo precisar en qué invertí mis ahorros; es posible que me los gastara en los primeros meses, cuando me enamoré…
Y ahora que pienso en eso, definitivamente todo me ha ido mal aquí. Eso me gano con tanta remembranza; cavilar demasiado acerca de la realidad conduce a eso, a las servidumbres de la tristeza.
Debería abrir el portafolio de una vez. El poeta me quería mucho, ¿qué me habría puesto adentro? Un libro, un poema escrito en una servilleta, un paquete de cigarrillos, supongo. O dinero.
Decimonónico esto de empapar los papeles mientras se escribe. Las letras se van desfigurando, se van desvaneciendo, como mi amigo el poeta detrás de mis ojos húmedos cuando la despedida.
Me levanto y me tiembla una mano. Desenvuelvo el paquete, arrugo el papel y lo arrojo a una esquina, desde donde parece susurrar.
Hay una tarjeta:
Querido Julián,
En agradecimiento por los momentos que me permitiste compartir contigo, este portafolio para salvarte la vida.
Abro el portafolio. Es como si cortara un pan.